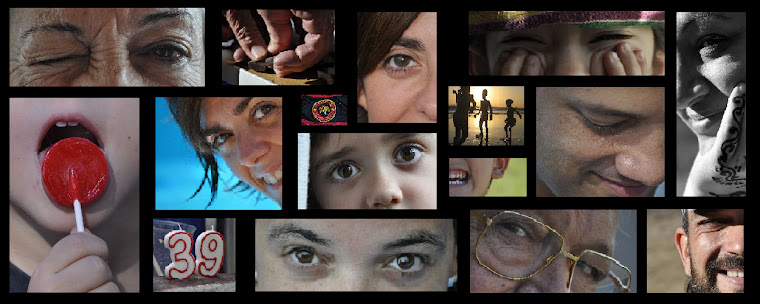Cuando uno se casa y forma un nuevo hogar, abandona aquel que habitó y en el que creció hasta hacerse "persona humana". Luego uno vuelve con bastante frecuencia y, en las visitas, cierta nostalgia se apodera de los recuerdos amontonados en cada rincón, guardados en cada cajón, detrás de cada puerta, en la imagen de cada pequeño e insignificante objeto… Pero uno va volviendo y volviendo, y no parece importante desprenderse de ellos porque uno sabe que siguen allí y es posible recobrarlos siempre que lo desee. Evidentemente, la emotividad está en nuestra memoria y en nuestros sentidos, pero nace de lo vivido, de su recuerdo… (hummm… recordar… re-cordar, del latín "recordare", o sea, volver a traer al corazón). Y esa vivencia, ese recuerdo siempre tiene ubicación en un espacio físico.
¿Qué a qué viene todo esto? Sí, claro, perdón. Hace unos meses se vendió por fin el viejo piso de "Las Dueñas", donde me crié, crecí y me hice la persona que ahora soy. Y, aunque pueda parecer excesivo, siento que se desprende una pequeña parte de mi vida. No de las personas, que gracias a Dios, siguen a mi lado, y son lo que realmente importa. Ni de los recuerdos, claro. Eso no me preocupa porque los guardo a buen recaudo. Pero sí desaparece la posibilidad de acceder al espacio físico, a su cálida acogida, al olor de sus maderas, a la evocación inevitable, al café en las viejas tazas, al tacto del viejo sofá, al sonido de los viejos cacharros, a cada imagen retenida…
Por motivos que no vienen al caso, su venta era inevitable y necesaria. Hace mucho tiempo. Al final, como todos deseábamos, llegaron unos compradores y hubo apretón de manos. Fumata blanca. ¿Cuándo se entrega? Marzo o abril. Habrá que despedirlo, pensé yo, como quien despide a un viejo amigo de la infancia que lo sabe todo de ti, que te vio crecer bajo su cobijo, que presenció todas las risas y algunas lágrimas vertidas, que te resguardó de la inclemencias meteorológicas y vitales, que, sin ser humano, casi podría saber más de ti que tú mismo porque mira y calla, porque su alma se ha forjado de las nuestras.
Tras varios intentos, encontramos la fecha: el sábado santo. Un día raro y, a priori, poco apropiado por las complicaciones obvias para acceder al centro, pero no había mucho margen. Era el día.
Yo quería haber preparado algo gracioso, una especie de lista de "cosas para hacer", actividades divertidas en recuerdo de todas esas cosas que recordábamos haber hecho de niños como parte de nuestros juegos o quehaceres cotidianos.
Se me ocurrió que podíamos darnos paseos unos a otros sentados/tumbados en una manta, deslizándonos por el tibio parquet, como cuando éramos niños. Por turnos, uno tiraba y otro era transportado gracias al deslizamiento de aquellas dos viejas mantas, una azul y otra amarilla, dando vueltas a través del pasillo, entrando por una puerta del salón y saliendo por la otra. Nuestros hijos alucinarían con el jueguito, pensé.
Se me ocurrió que podíamos poner los viejos discos de vinilo o las casetes de Joan Manuel Serrat (al que adoraba mi madre), de zarzuelas como Los Gavilanes (que entusiasmaban a mi padre), de José Manuel Soto o Pimpinela (que escuchaba mi hermana Marta) o de grupos de rock y heavy metal (que escuchábamos Pilar y yo). Por aquella época de viejos recuerdos, Nacho todavía no ponía mucha música y, gracia a Dios, aún no existían los Teletubbies ni los Cantajuegos que hoy día tanto y tan despiadadamente han machacado los oídos de los abnegados progenitores.
Se me ocurrió escenificar pasajes clásicos de imborrable recuerdo como cuando nos grabamos en vídeo (aquella vieja videocámara que pesaba un quintal métrico). Como aquella vez que yo no quería pelarme y me obligaron porque parecía un "melenudo" y, de forma teatral, aportábamos argumentos como si fuéramos el abogado y el fiscal en una película de juicios. Luego llegaba Marta de la calle y, sin saber de qué iba el tema, al ver la cámara funcionando, con pasmosa soltura, se incorporaba a la obra diciendo entre llantos "mamá, he ido a ver a Pepe a la cárcel y no me han dejado entrar" y con las mismas reía estrepitosamente o fingía sonoros eructos (¡Ay, me mata!) y ya no podíamos seguir de la risa que nos entraba.
Se me había ocurrido hacer un poco "el epiléptico", actuación que tanto debía adorar mi madre porque, cada vez que venía alguien a casa, en uno u otro momento, me decía "anda, niño, haz el epiléptico". Y yo lo hacía, claro. ¿No lo iba a hacer? El epiléptico y lo que fuera...
También pensé poner unos vasos de colacao e intentar beberlos y, justo en ese momento, hacer reír a Marta, con la intención de que se expulsara el marrón-violáceo líquido lechoso por los orificios de la nariz. O intentar hacer aquello que tantas veces intentamos para grabar un vídeo para el programa "Vídeos de primera" (que hubiera sido de esos tan malos que siempre decíamos "¡Ese está preparado!") con el huevo que explotaba unos segundos tras sacarlo del microondas. Yo no sé cuántos huevos destrozamos aquel día…
Finalmente, por un motivo o por otro (por falta de tiempo, de ganas o de lo que sea), la iniciativa no se llevó a cabo y ahí quedó el intento. La falta de tiempo o de lo que sea, ya se sabe. Tampoco pasaba nada porque lo verdaderamente importante es que nos íbamos a reunir con aquel motivo y acabaríamos pasando uno de nuestros magníficos ratos en familia que, al fin y al cabo, era lo importante. Pero, durante la Semana Santa me llamó Nacho para hablar sobre el tema y preparar algo. Para mí ya era imposible porque el Miércoles Santo tenemos el día completo y el jueves nos íbamos a la playa hasta el mismo sábado, así que él dijo que se encargaría de preparar algo.
Y, finalmente, llegó el día. La abuela Maty se esmeró. Ricas viandas por doquier, bebidas frescas, mesa puesta. De gala, más o menos. A nuestro estilo. Todos dispuestos a pasar un buen rato y a añadir otro gran recuerdo a nuestras memorias. Como siempre, acabamos en la cocina, el rincón favorito de la casa (¡qué buena obra aquella ampliación, quitándole el trozo a la entrada!). Nacho había preparado una especie de concurso de preguntas sobe todas aquellas anécdotas tan recordadas y al cabo de un rato nos dolía la barriga de reírnos (y de comer, claro… somos Terceños de pura cepa). Cada pregunta nos obligaba a revivir un pasaje, una anécdota, un recuerdo y, tras éste, afloraban diez más que no nos permitían seguir hacia la siguiente pregunta. Pero daba igual, estábamos disfrutando tanto que no importaba demasiado respetar un itinerario preasignado. Nuestros hijos, que andaban por la casa jugando, supongo que de tanto escucharnos reír, acabaron sentados en nuestros regazos o en el suelo, escuchando nuestras cosas, alucinando un poco con nosotros y con nuestra particular forma de entender la familia y la vida en general. Se confirma la teoría de que uno puede emocionarse y aprender a la vez que se parte el pecho de risa y se come un canapé de lo que sea con un buchito de moscatel de Chipiona.
Recordamos algunos novios que habían traído a casa las niñas. Aquel que quería ser piloto y hablaba sin separar su blanquísima dentadura. O el otro que mandaba grandes tarjetas y muñecos de peluche (el gorila aviador acabó siendo el juguete sexual de aquel perrillo que tuvimos que, por callejero o por su nombre africano, gastaba una libido y un apetito genital desmesurado.
El perro se llamaba Ngé N'Domo porque era negro y en homenaje a un personaje homónimo de la película fetiche de nuestra familia "Amanece, que no es poco", una pequeña maravilla surrealista muy de nuestro gusto. No sé cuántas veces la habremos visto… Tantas, que dejamos de contar.
Recordamos las visitas de los primos americanos, nuestra adorada Pili Agvent y varios miembros de su familia, en diferentes ocasiones. Y aquella vez que simulé darme golpes en la cabeza contra la mesa (de la cocina, claro) y ella gritaba asustada porque creía que eran de verdad. Su visita durante la EXPO'92 en la que Pilar trabajó en un pabellón (no recuerdo) y nos facilitaba pases VIP para los otros.
Recordamos las interminables bromas, algunas más pesadas que otras. Como aquella vez que, estando solos en casa (estudiando, claro), al llamarme Marta, decidí no responder y asustarla un poquito… culminando mi bromita con una entrada triunfal en su dormitorio con un trapo en la cabeza y un cuchillo en la mano. Luego me asusté yo con la reacción de mi hermana… ¡Qué edad más mala!
Y, yo qué sé… un montón más. Confesiones al cabo de los años. Como cuando confesamos a Pilar que, cuando salía y Marta y yo nos quedábamos mustios en casa un viernes por la noche, consolándonos con una pizza congelada, odiábamos cuando ella JUSTO llegaba cuando estaba saliendo la pizza del microondas y entraba por la puerta diciendo: "¡Hummm… pizza!".
Cuando Nacho era pequeño y nosotros ya "grandes" y ya sabíamos todas las cosas que había que saber… ejem… tras la mañana de Reyes, durante una o dos semanas, de vez en cuando, poníamos otra vez todos los juguetes en el sofá y le decíamos "¡Nacho, que han venido otra vez los Reyes magos!" y nos íbamos corriendo al salón a ver otra vez su cara.
Reímos a carcajadas metiéndonos con mi padre (tiene buen encaje, el hombre) por cómo aderezaba los helados y su desaforada afición a los dulces navideños. Era capaz de convertir una triste porción de corte de helado (vainilla y chocolate, por favor) en un prodigio de la repostería creativa a base de trocearle galletas, espolvorearle Nescafé, chorrearle coñac y tres o cuatro virguerías más. Y luego a rebañar bien con la cucharita… Y el acopio clandestino de mantecados, polvorones y figuritas de mazapán en el bolsillo de la camisa de estar por casa para echar la sobremesa viendo alguna película de Tarzán o de cowboys. O, ¿por qué no?, alguna bíblica como "La túnica sagrada", "Barrabás", "Ben Hur", etc.
Confesé cómo la entrada siempre me recordó a aquella vez en que llegaba yo de la calle, cagándome como un mirlo, de esas veces que crees que no llegarás DE VERDAD, y, al entrar, pido paso abriendo la puerta de la calle, al grito de "¡¡¡Que me cagoooo!!!" y justo en la entrada, estaba mi madre hablando con su amiga Reyes Padura. Creo que conseguí llegar porque, de la vergüenza, corrí más que Tarzán (Johnny Weissmuller, por favor) delante de los cocodrilos.
La mesa del salón me recordó a los grandes eventos, las grandes cenas y almuerzos, casi siempre en esas ocasiones, acompañados por otros familiares, amigos, etc. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año nuevo… O, como aquella vez que vinieron unos amigos vascos y les hicimos el número completo, con sombreros de ala ancha, instrumentos, cantes populares y toda la pesca. Yo creo que no temieron por sus vidas, pero sí que estaban rodeados de una familia de pirados.
La entrada (además de a mis urgencias intestinales) me recordaba a mi abuela Matilde que, siempre, nada más entrar y mientras se estaba quitando el abrigo, decía su mítica frase "Que yo me voy ya, eh". A ella también me recordaba el sillón del salón en el que cantó junto a su hermana Teresa aquella canción de las calles de Sevilla que tanto me recuerda a ella, a su mirada divertida y tierna, a su cálido abrazo.
La cocina y la mesa de la cocina también me recuerdan a mi abuelo Pedro y a su parsimoniosa forma de hacer las cosas, su meticuloso cortar, sus calculados preparativos, sus manos ancianas, lentas pero seguras… También me recuerdan al día a día, a las comidas, a las cenas, a las horas de estudio, a las visitas cercanas, a las pompas de jabón, a la masa de los rosquillos y pestiños, a los tortihuevos, a los platos de plástico verde y las servilletas verdes con el transfer de Mazinger Z, a los bocadillos de chocolate y de queso con carne de membrillo, al primer radiocasette INTERNATIONAL (me cayó una bronca porque quería hacerlo funcionar sin leer las instrucciones… vaya tela), a aquel "Brainstorming" que hicimos para darle nombre a la colchonería. Era verano y hacía muchísimo calor. Decid lo que se os pase por la cabeza, dijo mi padre. Y yo decía "El calor… El sudor…". En aquella mesa yo había crecido y había dado unas pocas de papillas a mi sobrina Marta que ahora es ya una mujer. Allí había echado Marta el colacao por la nariz de tanto reír. Allí había estallado el huevo recién sacado del microondas. Allí habíamos vivido infinitas horas de felicidad.
En fin, no quiero aburrir, porque también estaba el patio. Del que nuestra madre nos hacía subir haciendo tintinear su anillo contra el cristal de la ventana. En él pasamos horas y horas de inolvidables y sencillos juegos. Casi a diario, jugábamos a "Visto", "Poli-ladrón", al "Coger" y al "Coger el alto". A "Bombilla" y a "Sevilla". A la "Correa" y a otros mil juegos. Luego, esperábamos a que el portero se fuera para jugar al fútbol o buscar el los bombos de la basura. Si había un tambor de Colón, con el platillo jugábamos al "Matar". Si había alguna botella de plástico, jugábamos al "Bote", etcétera.
En verano buscábamos el fresco de los portales o el patio blanco (que era cubierto) y jugábamos a cartas, juegos de mesa o a partidos de "chapas". Recuerdo que un verano de mundial organizamos un campeonato de chapas y cada uno llevaba dos equipos: los míos eran Brasil y URSS. Allí jugaba con amigos, algunos que aún hoy conservo: Mauro, Francisco, Fali, Chema y Javi, Lolo, Jorge, Esteban y Quico, Germán, David... Había otros mayores y menores con los que, a veces, jugábamos también. No tanto porque los mayores abusaban y los pequeños no dejaban que abusáramos de ellos… En fin, lo de siempre. Pura vida.
A ver, que anécdotas hay cientos en cada familia y vosotros no tenéis la culpa de que yo esté melancólico. Estos son mis recuerdos y es imposible que tengan el mismo significado para cualquier otra persona que los lea, ni siquiera mi familia, que tendrán los suyos propios, otras visiones, otras nostalgias. Es que me pongo a escribir y no hay manera de pararme. Sólo quería hacer un pequeño homenaje a esa casa que tanto ha significado en nuestras vidas, a la familia con la que he tenido la suerte de habitarla y la mis padres, las dos personas que hicieron todo ello posible. Ahora sé lo que cuesta crear un hogar y quiero agradecerle, a ellos especialmente, haber sido los artífices y responsables de tantos y tantos maravillosos recuerdos, de poner en marcha mi vida al abrigo de una familia inigualable, de tanto amor y con el cobijo de unas paredes tan cálidas y que tanto han sabido de mí.
GRACIAS, MAMÁ Y PAPÁ. VOSOTROS SOIS MI HOGAR.
Salvador Terceño Raposo