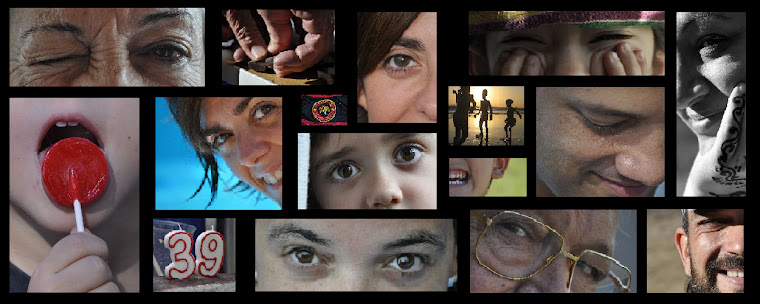Las navidades de mi infancia se componen de retazos, de frágiles recuerdos conservados como quien conserva una preciada reliquia. Mis recuerdos, son como esos viejos y delicados paños de otros tiempos que se guardan con mimo; débiles, evocadores, incompletos… pero se grabaron con tal fuerza en aquel pequeño corazón mío que, ni aunque lo deseara con todas mis fuerzas, podría deshacerme de ellos.
En ellos, en mis recuerdos, aparecen muchas personas que ya no están, y un fino tul violeta los cubre sin remedio. Y mientras sonrío al rememorarlos noto cómo por dentro algo se rompe en un sordo e intemporal desgarro. Pero son pequeños recuerdos inmensamente felices, como sólo pueden serlo los de los niños de aquella época en que se disfrutaba sin necesidad casi de nada. Recuerdos felices, familiares y sencillos, carentes de opulencias o extravagancias.
No puedo pensar en las navidades sin acordarme de mi abuela Matilde y de las nochebuenas en su casa. Todos los tíos y primos de mi familia materna reunidos bajo el ala de la gran matriarca. Con dificultad, recuerdo algo de cuando aún vivía mi abuelo Fernando; inicialmente muy incapacitado, finalmente encamado. Pero son recuerdos muy vagos y algo lúgubres poco relacionados con la navidad, más bien con la ternura y el reparo que nos producía aquel abuelo que siempre estaba malito.
Mi abuela Matilde hacía cada Nochebuena una sopa tradicional navideña. Una sopa de picadillo que siempre hemos llamado "Sopa Pombe" e ingeríamos con deleite. Era un caldo de puchero con hierbabuena y taquitos de jamón, patatas fritas y huevo duro, picatostes y albondiguitas. Cada cálida cucharada te transportaba a la Nochebuena anterior y hacía que se te cayeran un poco los mocos de ese catarro invernal que nunca se iba. Cada Nochebuena y por aclamación popular, la abuela Matilde cocinaba también sus famosas croquetas de sabor y textura inigualables. Eran devoradas con fruición y, tan deseadas que, a veces, si tardabas en llegar corrías el riesgo de quedarte sin ellas. Ahí no existía el orden, ni la ley, ni la familia. Fuente sacada, fuente devorada.
Otro de los sabores que tengo grabados en la memoria gastronómica de aquellos años es el de la Tortera de mi abuela. Una especie de gran mantecado con canela, clavo y adornada con filigranas de azúcar molida y canela en polvo al que fui adicto durante muchos años. Me encantaba ver la habilidad con la que, en medio minuto, recortaba el círculo de papel plegado, haciendo una sencilla plantilla para decorarla.
Cuando se acercaba la media noche, el niño Jesús nos dejaba juguetes en la salita a la que íbamos todos corriendo y chocándonos aparatosamente por el pasillo. Cuando los niños nos convertimos en medio-personas, mi abuela se había convertido en medio-anciana y los juguetes fueron sustituidos por el tradicional reparto de billetes de mil pesetas que recibíamos con disimulado entusiasmo.
Algunos villancicos se cantaban, claro. Acompañados por aquellas viejas panderetas de plástico decoradas con dibujos de niños con burritos y medio huérfanas de sonajas, el rin rin de una botella de anís frotada con un cubierto y algún cacharro de bronce de los que tenía mi abuela decorando el salón. No cantábamos muy bien, pero cantábamos, que al fin y al cabo era lo importante.
Luego, al salir para casa, con nuestros pasamontañas, bufandas y trenkas bien apretadas, siempre escuchábamos aquella frase inolvidable de "las boquitas, cerradas" y corriendo hacia el SEAT 131 que nos esperaba a la vuelta de la esquina. Al subir los cinco al coche (o seis, si ya estaba Nacho) los cristales se empañaban inmediatamente y mientras escuchábamos el tintineo de la alianza de mi padre en el parabrisas al pasar la mano para desempañarlo, comenzábamos a hacer dibujitos con nuestros finos dedos en los cristales. Mi madre sus caritas de niñas, tan sutiles y perfectas. Nosotros, pues cada uno a su estilo. A mí me gustaba jugar a imitar las muñequitas de mi madre hasta conseguir la imitación perfecta y luego, claro, ¿cómo no?, mis monigotes de siempre. Había que repartir el cristal porque todos queríamos pintar y la superficie era limitada, por lo que con frecuencia terminábamos con algún enfurruñamiento que volaba pronto porque estábamos en Navidad y los Reyes magos andaban siempre mirando… ¡Niños, portaros bien, he visto por allí el brillo de una corona! Y volvía el orden al interior del viejo SEAT 131.
Durante las vacaciones, mucho juego en el patio. Los petardos y las bromas nunca faltaban. A falta de medios, siempre andábamos inventando cosas. Como aquella vez que Marta y yo nos dedicamos a echar en los buzones de los vecinos mensajes tontos escritos con la vieja máquina de escribir que no tenía eñe. Los monigotes pegados en la espalda y las bromas que año tras año comprábamos en Pichardo, en aquel travieso ritual de la mañana del día de los inocentes: los "quema-culos", los molestos "pica-picas", los chicles amargos, los azucarillos con mosca, las heridas "de pega", la tinta invisible, las bombitas de peste, las cacas de plástico… Todo un catálogo de "pequeñas e inocente maldades" que animaban un poco el ambiente y siempre nos regalaban unas buenas carcajadas.
El día de nochevieja siempre lo pasábamos con mi familia paterna. Las familias de mi tío Joaquín y de mi tía Conchi, con la siempre amable presencia de mi abuelo Pedro luciendo su frondoso pelo blanco y, tras sus gafas de pasta, aquella mirada algo triste que no podía evitar interrogar al mundo. No faltaba cada año el ritual del brindis tradicional de la familia: "¡Ausentes y presentes, de aquí en un año…!". Siempre preparábamos un juego que solía ser el celebérrimo (y casi único por aquella época) "Un, dos, tres… Responda otra vez" que nos embelesaba cada noche de los viernes. Nos repartíamos los personajes y nos disfrazábamos: uno hacía de presentador (Kiko Ledgard, por aquella época) y los demás hacíamos las actuaciones. Preparábamos pruebas para las tres habituales fases del concurso, "las preguntas", "la eliminatoria" y "la subasta". Hacíamos "playbacks" y contábamos chistes y quiero pensar que los padres se lo pasaban pipa con nuestras gracias y monerías…
Luego, las uvas con la mágica y accidentada cuenta atrás. Los incontables abrazos, besos, "tequieros" y deseos para el año que recién comenzaba. El primer anuncio del año y los especiales de Nochevieja con los números musicales enlatados de los grupos del momento, risas con los Gila, Tip y Coll, Eugenio, etc… y luego, los indispensables Martes y Trece. Cada año, grabábamos su especial y lo poníamos durante meses hasta aprendernos los gags de memoria, lo cual nos servía para conseguir unas buenas risas durante todo el año.
Hacia las tres o cuatro de la mañana, sólo para adultos (¡niños, al cuarto!), el tradicional espectáculo con chicas ligeritas de ropa. El año que Sabrina nos enseñó la teta creo que nadie lo vio porque todos andábamos revolucionados hablando de "la teta de Sabrina".
Finalmente, la esperadísima fiesta de los Reyes. Los nervios más atenazadores se apoderaban de nosotros, llenándonos de intranquilidad, tics, movimientos incontrolados, ansiedad e insomnio… sólo por una noche. Finalmente caíamos rendidos y, tras escasas horas de sueño profundo, despertábamos con aquellas preguntas en la mente: ¿Habrán venido ya? ¿O todavía no? ¿Estarán ahí ahora? ¿Qué hago si me los encuentro? ¿Qué hora será? ¿Me levanto ya? ¿Qué ha sido se ruido? Y, al final, tras minutos de tensa espera y atenta escucha, me deslizaba lleno de arrojo hasta el contiguo dormitorio de mis hermanas. La casa estaba en calma. Ya con el apoyo de los refuerzos el camino por el largo pasillo se hacía más asequible y ridículamente apiñados conseguíamos alcanzar el salón con cierta rapidez. Al poco tiempo, nuestros ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y distinguíamos con facilidad los bultos distribuidos por los sofás y la mesita baja. Suspiros de alivio. Nos acercábamos a tientas y toqueteábamos un poco con la intención de intuir la naturaleza de algunos objetos. Y algo intuíamos, claro. Luego, a la cama de nuevo con esa paz en el alma que sólo dan los sueños cumplidos. Tras dormir unas horas, de nuevo nos buscábamos los unos a los otros y corriendo al salón en esa segunda expedición a plena luz del día, exultante, sin precauciones ni miedos, con la única incógnita de que encontraríamos bajo los envoltorios. Aquel coche deportivo teledirigido de color blanco (¡sin cables!) que me esperaba detrás de una cortina es quizás de los regalos que más recuerdo de mi infancia. Probablemente lo destrocé en cosa de unos días, porque la magia es magia y los milagros son otra cosa…
El día de Reyes, todos los niños bajábamos al patio a presumir de nuestros nuevos juguetes y a conocer los de los demás y pasábamos todo el día jugando hasta que nos arreglábamos para ir de visita obligada a las casa de abuelos y tíos a recoger el resto del botín. Y prontito a casa, que al día siguiente había cole…
Tras muchos años, hoy sé que parte de la persona que soy y parte de la felicidad que hoy siento proviene del recuerdo dejado en mi alma por aquellas hermosas sensaciones y vivencias infantiles. Aquella sencillez, aquella cercanía, aquella bendita precariedad que nos proporcionaba suficiente de todo y mucho de nada…
Quizá sólo mucho de cariño y cercanía, de sencillez, de amor por las tradiciones y por la familia.